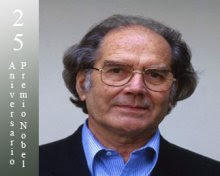Revelaciones de invierno
Por Juan Sasturain
Fue una mañana de invierno, un lunes como hoy pero del alevoso y helado julio de 1959, hace exactamente cincuenta años: yo tenía trece, iba a cumplir catorce en unos días y cursaba primer año en el Don Bosco de Mar del Plata, apenas uno de los 45 granujientos, incipientes varones de Primero A. Para eso iba en bici cada mañana pedaleando Avenida Luro arriba, treinta y pico de cuadras. Tras la diaria misa entre bostezos nos cagábamos religiosamente de frío hasta el mediodía en esas aulas grandes, altas, con pupitres oscuros y ventanales que daban al patio de cemento en que –cada recreo– jugábamos al fútbol de timbre a timbre, transpirando como salvajes con pulóver y gabán.
Esa mañana de hace medio siglo, el Pelado Marcángeli –que nos daba Castellano e Historia sucesivamente en las primeras horas– llegó y sin decir nada ni comentar el triunfo de Independiente se puso a escribir en el pizarrón con letra clara algo que leía en el diario que había traído de su casa. Era un poema, un soneto más precisamente: “A la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell”.
–Copien –dijo el Pelado.
Y fue desplegando de arriba abajo los catorce versos endecasílabos en los correspondientes dos cuartetos y dos tercetos. Al final, a la derecha, escribió el nombre del autor: Jorge Luis Borges.
Nosotros no sabíamos qué era una efigie, cómo se reconocía un soneto y menos aún quiénes eran Cromwell o Borges. No sabíamos nada, en realidad; y hacía frío:
“No rendirán de Marte las murallas / a éste que salmos del Señor inspiran. / Desde otra luz, desde otro siglo, miran / los ojos, que miraron las batallas” ya leía, ya nos hacía leer el Pelado en voz alta y con fervor.
Hiatos y sinalefas mediantes, llegamos a reconocer las once rítmicas sílabas de cada verso; descubrimos las consonancias abba de la rima y sin transición nos trasladamos en el segundo cuarteto: “La mano está en los hierros de la espada. / Por la verde región anda la guerra; / detrás de la penumbra está Inglaterra, / y el caballo y la gloria y tu jornada”. Y fue como quien pasa al segundo vagón de un tren en movimiento para verificar que el esquema del primero se repetía tal cual.
–Vamos ahora a los tercetos –dijo el Pelado.
“Capitán, los afanes son engaños, / vano el arnés y vana la porfía / del hombre, cuyo término es un día”, recitó Marcángeli. Caminando entre los bancos, releyó los tres versos, hizo la pausa justa para mostrar el encabalgamiento, resaltó el cdc de la rima y después siguió ya cuesta abajo, sin detenerse hasta el final: “Todo ha acabado hace ya muchos años. / El hierro que ha de herirte se ha herrumbrado; / estás, como nosotros, condenado”.
Punto y silencio unánime.
–¿Qué les pareció?
En principio no nos parecía nada. No se entendía demasiado, éramos pendejos y nuestras lecturas habituales no iban más allá del Hora Cero para ver cómo seguía El Eternauta y de El Gráfico para que nos contaran los goles de Yaya Rodríguez y Senés que escuchábamos por radio. Además teníamos frío. Pero, sin embargo, el Pelado comenzó a hablar y algo pasó, algo (nos) empezó a pasar esa mañana, un lunes como este lunes de hoy, tan frío, hace cincuenta años exactos.
Simplemente nos había alcanzado la literatura. Y eso que pasaba entre versos –apenas intuido, deslumbrante, pero apenas comprendido del todo por falta de vida y experiencia– no era otra cosa que la poesía.
Puedo recitar desde entonces “A la efigie de un capitán de los ejércitos de Cromwell” de memoria. Debe ser el único poema de Borges que recuerdo así, entero y cadencioso. Incluso estoy seguro de reconstruir no la exégesis puntual del soneto deslumbrante –el profe lo había leído el día anterior en el suplemento literario de La Nación, el rotograbado que salía impreso en sepia el domingo, y nos lo trajo–, pero sí el fervor de la explicación, la pasión transmitida.
Al consultar los datos me doy cuenta de que Ricardo Marcángeli, el inolvidable maestro que me enseñó a leer, era del ’29, tenía en aquel momento nada más que treinta años. Parecía más grande. La calva precoz y nuestra mirada casi infantil nos engañaban. Severo y jodón a la vez, al Pelado le encantaba la Historia y contar goles de Erico; nos prestaba libros, compartía con nosotros los resultados del domingo y el tedio de la lectura obligatoria de las Tradiciones peruanas de Ricardo Palma y la Marianela de Galdós en las ediciones de Troquel. Pero sobre todo nos quería.
Cinco años después, cuando ya estudiaba Letras en Buenos Aires, había regalado mi colección de historietas y veía a Boca en la Bombonera, seguía pendejo pero menos, me compré El hacedor –que es de 1960 y uno de los libros que más me gustan de Borges– y me volví a encontrar con la efigie del capitán, la certeza de que “los afanes son engaños”, que es vana “la porfía del hombre, cuyo término es un día” y que estamos –como él– condenados. Desde entonces me pasa cada vez, y es como la primera.
Ricardo Marcángeli, por aquellos mismos años en que nos daba clase y letra como quien reparte comida caliente o besos, empezó a pintar y a eso se dedicó con talento durante décadas. Se murió en 2006 en Mar del Plata, dejó alrededor muchos amigos y también –más lejos– muchos pibes grandes como yo, agradecidos para siempre por aquellas revelaciones de una mañana de invierno.
http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-128905-2009-07-27.html
__________________________________________________
Poema a Buenos Aires
-
¿Recuerdas las tarde de verano
mirando las flores, los tomates,
la acequia de la quinta de Lomas de Zamora?
¿Y el vendedor de globos, las muchachas
hermosa...
Hace 1 semana